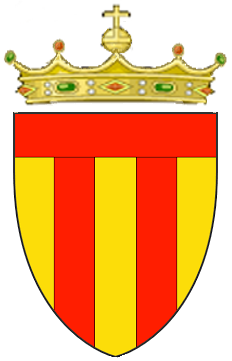Doctrina de Pitágoras y los pitagóricos
PRÓLOGO
El estudio del pitagorismo que aquí vamos a abordar se centrará en los comienzos del mismo. Este pitagorismo primitivo encuentra no pocas incongruencias internas, siendo la más evidente cómo se pudo sintetizar razonamiento matemático con superstición, esto es una religión con de influjos mágicos y primitivos.
Aunque los materiales bibliográficos son prolíficos y exceden este mínimo estudio, quizá el mejor autor al que hemos tenido acceso sobre el presente ha sido William Keith Chambers Guthrie (1906-1981), autor de una Historia de la filosofía griega en seis volúmenes de capital significación, así como de algunos opúsculos menores igualmente notorios, como su breve ensayo Los filósofos griegos. Otro libro importante lo tenemos en el estudio sobre la materia de Jonathan Barnes (n. 1942), cuya obra Los Presocráticos alberga páginas de máximo interés, profundizando en aspectos apenas tratados por Guthrie.[1]
Pero tras estas primeras notas, es preciso pasar a tratar las dificultades implícitas que serán tratadas a continuación, esto es lo que entraña el estudio del pitagorismo primitivo y, muy especialmente, la figura de Pitágoras, llena de sombras. Por ende, el primer apartado llevará el título de “Problemáticas en torno al estudio del Pitagorismo”, donde se afirmará el grueso de los contenidos de este escrito. Proseguiremos con una “Vida de Pitágoras” que nada tendrá que ver en su enfoque con las que escribiera a comienzos del pasado siglo Romain Rolland sobre Beethoven o Tolstoi. El pequeño apartado “En torno a Pitágoras: la comunidad pitagórica” hará escala en este curioso grupo humano. Finalmente, en “Sobre la doctrina”, incidiremos en los aspectos esenciales del pensamiento filosófico-religioso de los pitagóricos.
Puesto que nuestro escrito abarca un gran período de tiempo, esto es desde la fundación de la escuela en Crotona (c. 530 a. C.) hasta los siglos IV-III a. C., el carácter aproximativo predominará, empero, en muchos de los datos apuntados. Queda excluido así el segundo pitagorismo que afloraría a partir del siglo I a. C.
I
PROBLEMÁTICAS EN TORNO AL ESTUDIO DEL PITAGORISMO
Aunque la figura de Pitágoras bebe más de lo legendario que de la realidad misma, esto no debería suponer problema alguno, sino punto de partida concreto.
En tanto que la sociedad pitagórica era de carácter sectario, y no por tanto una escuela filosófica dado que se veneraba a Pitágoras hasta el extremo de que a su personaje le rodeaba un halo de santidad. Sirva como refuerzo el recuerdo de leyendas como la de que tenía un muslo de oro, o que se le había visto en dos lugares al mismo tiempo, etc., y que fueron recogidas por Aristóteles en un opúsculo suyo no conservado sobre los pitagóricos. Luego la crítica de Heródoto, que un siglo antes que Aristóteles ya daba muestras de un escepticismo sobre los rasgos mágicos de Pitágoras, haría lo propio en su denuncia de la imposibilidad de una historia que vinculaba a Pitágoras con el dios tracio Zalmosis.
A tenor de estos aspectos, la figura de Pitágoras se torna más oscura, dudosa incluso.
Así y todo, en la escuela pitagórica las doctrinas eran atribuidas a Pitágoras, Maestro de maestros. En aquella época tan remota había una tendencia natural a suponer que los dogmas religiosos, así como los descubrimientos científicos, se hallaban implícitos en la revelación original del maestro. Esto ocurría entre los pitagóricos, al igual que en las religiones llamadas mistéricas y en los órficos se dan parangones ciertos. Mas las mentadas atribuciones asignadas al fundador, como ocurría con los escritos órficos, no pretendían sino dar mayor prestigio, empaque, a una doctrina cuyo principal punto a favor parecía ser su antiquísima datación. Sin embargo, esta práctica, que no permitía distinguir entre el conocimiento religioso y el científico, ha alimentado la figura mítica de Pitágoras, a la par que ha ido oscureciendo la de sus discípulos con méritos propios, no meros epígonos, sino autor con mayor consistencia intelectual (valga el anacronismo).
Sea como fuere, el carácter secreto de esta secta incrementa la opacidad del pitagorismo, por lo que la claridad de antaño se torna hoy difusa. Se sabe que Aristóteles y su discípulo Aristóxeno, amigo de los pitagóricos de su tiempo, hablaban de esta característica: lo secreto. Jámblico el neoplatónico dijo asimismo que era un rito de iniciación el que los aspirantes debían realizar, y que lo debían cumplir durante un lustro. Existen varias hipótesis sobre esta cuestión.
Otro aspecto que hunde en la problemática cualquier estudio es la parquedad, por no decir sequía, de textos. Las únicas fuentes fiables con las que se puede contar el estudioso se encuentran en la literatura de la época. No persisten textos pitagóricos anteriores al siglo IV, ya que se discute la autenticidad de los fragmentos conservados del Tratado sobre la Naturaleza de Filolao[2].
II
VIDA DE PITÁGORAS
Esta vida en sombras tuvo su primer gran biógrafo en la persona de Porfirio: en efecto, Vida de Pitágoras, fuente de datos de toda laya, contiene la declaración que hizo Aristóxeno de que Pitágoras abandonó Samos para huir de la tiranía de Polícrates a la edad de 40 años, por lo que se deduce que nació sobre el año 570 a. C., falleciendo alrededor de los 75 u 80 años de edad. Una vida longeva para su época, mero apunte.
También Heródoto y Heráclito hablaban ya de un tal “Pitágoras de Samos, hijo de Mnesarco de Samos”. Fue este último personaje, padre del estudiado, un tallista grabador de piedras preciosas, y por la costumbre griega, Pitágoras habría de aprender este oficio. Es probable que Pitágoras participase en el florecimiento de Samos bajo el gobierno de Polícrates. El lujo y la disipación voluptuosa de esta época pudieron disgustar a Pitágoras, que acabaría emigrando a Crotona (Italia), acaso animado por Demócedes de Crotona, un físico de la corte de Polícrates que floreció por entonces. Ciertos historiadores resaltan un inaudito desarrollo en Crotona desde la llegada del filósofo. Los testimonios dan bastante juego para aventurar cualquier hipótesis.
Lo que sí es viable, es que Pitágoras y sus seguidores y/o epígonos ejercieron su predominio durante dos décadas por la zona, extendiendo su influjo a otras ciudades que fueron dirigidas por miembros de la comunidad[3].
Las revueltas antipitagóricas camparon a sus anchas extendiéndose a otras ciudades y terminando, incluso, con la vida de muchos pitagóricos; Pitágoras, en consecuencia, sería desterrado de Crotona. Su muerte no está muy clara. Pudo llegar a Metaponto en la huida y, según Dicearco, morir de hambre en el templo donde encontró refugio. Pero todo esto no son sino hipótesis.
Reste decir que algunos autores han llegado incluso a dudar de la existencia de Pitágoras.
III
EN TORNO A PITÁGORAS: LA COMUNIDAD PITAGÓRICA
La primera rebelión antipitagórica tuvo efectos temporales a finales del s. VI y principios del s. V, pero su actividad se reinició de nuevo, durando al menos medio siglo más. Un segundo estallido antipitagórico, ya a mitad del s. V, se extendería por toda la Magna Grecia, dando origen a la primera emigración de los pitagóricos a ciudades como Tebas, de la península griega.
Aristóxeno cita a Lisis y Filolao como dos de los refugiados más jóvenes. Lisis y Arquito de Tarento reunieron en un libro de apuntes los conocimientos transmitidos oralmente, conservándose en el núcleo de la familia. En cuanto a los que no huyeron, volvieron a recuperar cierto poder político en Italia, pero definitivamente, tuvieron que partir, salvo Arquitas de Tarento, en el año 390 a. C. Pese a que la comunidad pitagórica, como secta intuida, se quebró hacia el s. IV a C., desapareciendo poco a poco, Porfirio y Jámblico hicieron un seguimiento de pitagóricos hasta Neantes, en el s. III a. C.
Empero, la escuela pitagórica habría de existir activamente durante los siglos VI y V a C., pero a mediados del s. V lo haría bajo la forma de comunidades pequeñas y separadas, y aunque todos reconocieron lealtad al mismo fundador, unos pitagóricos sostuvieron unas doctrinas, y otros, otras, según observa Aristóteles[4].
Uno de los aspectos más fascinantes corresponde a la jerarquía de ramas pitagórica, puesto que en la comunidad pitagórica se integraban dos clases de miembros: unos estaban interesados por las doctrinas religiosas y supersticiones, y eran portadores de las sentencias y aforismos llamados acúsmata. A estos se los conocía como los acusmatici (acusmáticos). Los otros miembros eran los llamados mathematicis (matemáticos), y representaban el aspecto más intelectual de la comunidad, preocupados por la investigación y las cuestiones científicas[5].
Pasemos a tratar brevemente la cuestión de los acúsmata, capital para comprender siquiera superficialmente las estructuras dogmáticas de la comunidad pitagórica: eran las sentencias que recogían las enseñanzas religiosas de contenido, harto parecido, a las de los órficos. Reflejaban ideas arcaicas, meramente primitivas. La mayoría de ellas eran anteriores a Pitágoras, y ya venían recogidas en la literatura de Hesíodo, en las sentencias de los Siete Sabios griegos o en los preceptos délficos. Suponen uno de los puntos más oscuros de la corriente, ya que algunos acúsmata parecían tener un significado ocultado por algún oráculo y necesitaban ser explicados. Las investigaciones posteriores las identificaron con primitivos tabúes, afirmando su carácter remoto. La lista que enunciaron, entre otros, Diógenes Laercio, deriva de la que en su día recogió Aristóteles en su escrito ya mentado sobre los pitagóricos. Entre estas pintorescas máximas, algunas de las más difundidas son las siguientes: “No recojas lo que ha caído de la mesa”; “Abstente de comer habas”; “Borra la marca de la olla en las cenizas”; “No remuevas el fuego con un cuchillo”; etcétera[6]. Esta sarta indescifrable de sentencias, en el fondo, revelan su origen en la magia simpatética, que supone una relación estrecha y casi física entre las cosas: así, la relación de una persona con su imagen y con cuanto de ella alguna vez fue suyo, así el cabello, etc. Se establece un lazo intangible que los une, y la superstición de que el trato que se tenga a estas cosas se reflejará en la prosperidad del hombre mismo. Si alguna de esas cosas fuera poseída por el enemigo, éste podría hacer mucho daño[7].
IV
SOBRE LA DOCTRINA
Llegamos al fin al corazón de nuestro estudio: la doctrina pitagórica. Las fuentes oscilan en medio de la confusión dominante sobre las doctrinas que mantuvo Pitágoras. Según Porfirio, fueron cuatro, a saber:
1) El alma es inmortal;
2) El alma transmigra entre los seres vivos;
3) Repetición de los acontecimientos pasados en un proceso cíclico. Nada es nuevo en sentido absoluto; y
4) Todas las cosas dotadas de vida deben ser consideradas del mismo género.
El principio rector de la filosofía de Pitágoras se puede resumir en esta idea: cualquier tipo de distinción entre lo que debe de hacerse o no, tiende a una conformidad con lo divino. La totalidad de la vida de Pitágoras se dispone con miras a seguir a Dios[8]. A los ojos de los pitagóricos, el universo entendido como un todo era una criatura viva y dotada de respiración. Existía una creencia primitiva, de sesgo casi panteísta, que compartían los pitagóricos con los órficos, de que el alma era de la misma naturaleza que la respiración. Ambos concebían al mundo como un ser vivo perpetuo.
Pitágoras añadió a sus doctrinas un método propio de purificación y salvación del alma, y es aquí donde radica la innovación de su filosofía: la purificación no dependía de los rituales como en los cultos histéricos y órficos, sino de la filosofía misma. El alma, al contrario que en la religión homérica, se consideraba inmortal porque era un pequeño fragmento o chispa del alma divina universal, separada y prisionera en un cuerpo efímero. Por ese motivo, al hombre le unían lazos de parentesco con los cuadrúpedos y demás animales. La finalidad de vivir era quitarse la mancha del cuerpo y alcanzar el alma universal de la que las individuales eran parte constituyente. El alma individual separada estaba condenada a transmigrar de cuerpo en cuerpo. Viviendo el tipo mayor y más elevado de vida humana, el alma podría desplazarse totalmente del cuerpo. Así, la vida filosófica aparecía como la más elevada de todas las existencias.
Sin embargo, los pitagóricos no rechazaron el politeísmo de su época, pues eran adoradores de Apolo. Si las doctrinas religiosas pitagóricas se basaban en la idea primitiva de parentesco universal o simpatía, el aspecto filosófico se basaba en las ideas relacionadas entre sí de los conceptos de “moderación”, “orden” y “límite”, simbolizados en el más helénico de los dioses, Apolo, signo de mesura apolínea.
Esta idea de la mesura encuentra en la literatura de los siglos VI y V a. C. varios puntos en común: predominaban las ideas de evitar el exceso, observar el límite, de que todo tiene su lugar propio y no puede usurpar el de los demás, y que, como consecuencia, la barrera de la inmortalidad es infranqueable. El movimiento místico, asociado a los griegos occidentales, que se detecta en el siglo VI, negaba, empero, esta idea pretérita.
Pitágoras, que buscaba asemejarse a Dios, es un claro referente de este pensamiento. Sus aspiraciones iban ligadas a las ideas de límite, de orden (kosmos). Los conceptos de límite (bueno) e ilimitado (malo), fueron postulados por los pitagóricos como los dos principios contrapuestos que originaron el mundo.
El mundo es un kosmos en el sentido de que en él se da la perfección u orden estructural unido con la belleza, por lo que la naturaleza entera está unida por lazos de parentesco, y el alma humana, por ello, está íntimamente unida al universo. Estas ideas arraigarían en diálogos postreros de Platón.
José Antonio Bielsa Arbiol
[1] También debemos mencionar, ni que sea brevemente, los muchos libros no monográficos que nos han ido despejando el camino: son obras de carácter general, pero sin cuyo valioso enfoque introductorio el trabajo habría perdido matices en el proceso de captación: en primer lugar, la ya clásica Historia de la filosofía de Julián Marías, obra que sería superada ampliamente por la Historia de la filosofía y de las ciencias del Padre Manuel Mindán; junto a estas dos obras, sumaremos una tercera, la Historia de la filosofía y de la ciencia del italiano Ludovico Geymonat, a la que tuvimos acceso este verano.
[2] Conviene, por lo demás, traer aquí la clasificación cronológica de William Guthrie: 1) Testimonios primitivos (Heráclito, Heródoto, Ión de Quíos, etc.); 2) Escritos del siglo IV (Aristóteles, Heráclides Póntico, etc.); y 3) Fuentes post-platónicas (Aristóxeno, Dicearco, etc.).
[3] Según Aristóxeno, el afectado Cilón de Crotona, una de las víctimas posibles de Pitágoras, promovió una revuelta del pueblo contra los pitagóricos por habérsele prohibido entrar en la orden por motivos morales; aunque para Jámblico la oposición provendría de parte de Cilón, que representaba a las clases más altas.
[4] La confusión que se desprende de las fuentes puede tratarse de un fiel reflejo de un hecho histórico.
[5] Parece ser que esta distinción de los miembros según las doctrinas que sostenían no se llegó a dar en la etapa más primitiva, y por ello no deberían identificarse las enseñanzas de la última etapa del pitagorismo con las enseñanzas de Pitágoras, de contenido místico-religioso.
[6] Algunas otras: “No tengas golondrinas en casa”; “No te pongas un anillo apretado”; “No te sientes sobre un cuartillo”; “Enrolla tu ropa de cama al levantarte y alisa la huella del cuerpo”.
[7] Excurso: Algunos aspectos de este ritual anticipan, en no pocos puntos, el vudú.
[8] La noción de parentesco universal de la vida en su totalidad es básica y constituía un presupuesto necesario de la doctrina de la transmigración.