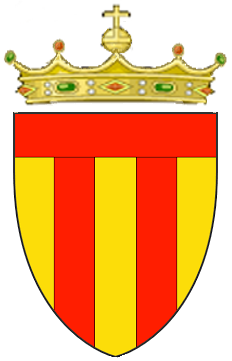Nicolás Gómez Dávila fue un autor colombiano del pasado siglo. No está del todo claro si su lugar de nacimiento fue Cajicá (Cundinamarca), pero sí que residía en Bogotá, donde dio su último suspiro en 1994. De buena familia —aristócrata—, recibió una buena educación en París. Allí se mudaron cuando Gómez Dávila tenía seis años, y allí padeció una grave neumonía que le mantuvo recluido en casa durante dos años, tiempo en el que recibió clases particulares, estudió los clásicos y aprendió griego y latín. Regresó en 1936 a Colombia y, entre otras cosas, colaboró en la fundación de la Universidad de los Andes en 1948. A partir de entonces se sumergió en sus libros: llegó a acumular en su biblioteca personal alrededor de treinta mil volúmenes, para envidia de esta rata de biblioteca frustrada que les escribe.
Y de sus lecturas, sus obras. Don Nicolás tuvo a bien escribir de una manera peculiar: los escolios, anotaciones al margen que se realizan en los libros que leemos. Aforismos, si lo prefieren. La editorial Atalanta publicó en 2009 un volumen que recoge la totalidad de sus escolios, que se habían ido publicando separadamente, titulado ‘Escolios a un texto implícito’, una obra bien presentada, en papel biblia. Una joya, si me lo permiten.
Al margen de esto, don Nicolás escribió otro volumen titulado ‘Notas’, que combinaba los mencionados escolios con textos breves pero más largos que éstos, pensado sólo para lectura de sus amigos, aunque un hermano suyo lo publicó en México. Finalmente, la ya mencionada editorial Atalanta publicó también en 2010 el único libro en prosa de Gómez Dávila, ‘Textos’, publicado en 1959 en Bogotá. Este volumen recoge, además, un texto titulado ‘El reaccionario auténtico’, donde nos describe la visión de los progresistas sobre el reaccionario y la actitud de éste ante su realidad.
Un apreciado sacerdote, al verle a uno con el volumen de Escolios, se refirió a sus aforismos como «perlas», en un intento de contener el entusiasmo de este admirador de don Nicolás. No es cuestión de discutir su buen criterio, pues es de sobras mejor que el propio, pero leer a Nicolás Gómez Dávila, aun no estando de acuerdo en todo —cosa muy difícil, lógicamente— me sigue causando entusiasmo, incluso en el rechazo que ciertas reflexiones puedan causar. Enfrascarse en su ‘Notas’ es, seguramente, entrar en el Gómez Dávila menos brillante, el más mundano. Por el contrario, adentrarse en sus Escolios es, por momentos, como beber de un manantial de agua clara, como correr las cortinas y que entre la luz; ahí es donde recogemos esas perlas que mencionaba el sacerdote que, en unas mil cuatrocientas páginas, no son pocas. Y paladear su ‘Textos’ es como degustar un buen vino, uno de esos que se recuerdan.
El escritor colombiano nos legó un pensamiento muy rico, de lo más diverso, abarcando desde al arte a la religión pasando por la historia o la política. Aquí voy a centrarme en la visión que don Nicolás tenía del hombre, del mundo y de ciertos aspectos que condicionan ambas cosas, como la política o la libertad, y por supuesto de su visión de Dios, y trataremos aparte su visión de la Reacción.
Si quieren pasar una buena tarde, silencio, Gómez Dávila y una botella de Rioja.
1. EL HOMBRE
Don Nicolás creía en Dios y, por tanto, defendía que el hombre era creación Suya. Pero, pese a esto, tenía una visión bastante negativa del hombre, al que contemplaba con resignación. «El hombre sólo tiene importancia si Dios le habla y mientras Dios le hable» o «el hombre solamente es importante si es verdad que un Dios ha muerto por él», escribió. Es decir, el hombre, per se, no tiene ese valor que cree tener, en opinión del colombiano. Este ensoberbecimiento del hombre es uno de los elementos centrales de su pensamiento antropológico: «Sus obras envanecen al hombre, porque olvida que si lo que hace es suyo, no es suyo el tener la capacidad de hacerlo». Es Dios quien le da al hombre esa capacidad. Gómez Dávila defiende que precisamente lo adecuado es embridar esa capacidad, es decir, defiende que el hombre no puede hacer lo que le dé la gana: «El hombre se eliminará finalmente si no archiva su ambición de realizar todo lo que puede. La suma de las especies vegetales contiene las plantas venenosas», o «noble es la persona capaz de no hacer todo lo que podría». Es preciso, pues, que tengamos límites. De ahí su consideración de la perfección en el obrar, que considera es «el punto donde coinciden lo que podemos hacer y lo que queremos hacer con lo que debemos hacer».
Pero la cabra siempre tira al monte, y esa vanidad y esa soberbia pesan mucho en el comportamiento del hombre, especialmente en el del hombre moderno. Don Nicolás atiza a éste de forma a veces inmisericorde, aunque no injusta. «El hombre actual reclama libertad para que la vileza florezca impune», «Dios es el estorbo del hombre moderno» o «no hay tontería en la que el hombre moderno no sea capaz de creer, siempre que eluda creer en Cristo» son algunas de las andanadas que le dedica. Piensa, además, que el hombre quiere dar rienda suelta a sus instintos: «Los que le quitan al hombre sus cadenas liberan sólo a un animal», y es que pretendemos realmente disfrutar de «una plácida existencia burguesa», aunque sostiene que «el hombre emerge de la bestia al jerarquizar sus instintos». Pero volviendo a esa soberbia mencionada, Gómez Dávila observa que el hombre no quiere mantenerse en su lugar, en el de creatura de Dios, y llega a plantear un antagonismo explícito entre el hombre pretendidamente divino y Dios: «El hombre es creatura o dios. La disyuntiva es abrupta y la opción forzosa. Todo lo que pensemos cae bajo una de las dos categorías», «en el fondo no hay sino dos religiones: la de Dios y la del Hombre, y una infinidad de teologías» o «los dos polos son el individuo y Dios: los dos antagonistas son Dios y el Hombre». Nuestro autor entiende que este pretendido endiosamiento del hombre es propio de su condición: «El único atributo que se puede sin vacilación denegarle al hombre es la divinidad. Pero esa pretensión sacrílega, sin embargo, es el fermento de su historia, de su destino, de su esencia».
Pero don Nicolás no desespera. Hay que educar al hombre impidiéndole la «libre expresión de su personalidad» y debe recobrar «la capacidad de conjugar el verbo: renunciar». El hombre, además, debe entender que Dios no reclama nuestra colaboración sino nuestra humildad. «Mendiguemos misericordia. No confiemos en ser perdonados porque seremos comprendidos», nos dice. Pese a todo, pues, nada está perdido «mientras el hombre sepa arrodillarse», es decir, mientras sepamos postrarnos ante Dios. «El hombre no puede ni condenarse a sí mismo, ni absolverse. El hombre no es más que una capacidad de ser perdonado», remata.
Otro elemento de peso en la concepción del hombre del colombiano es el de nuestra impotencia. El hombre no es Dios ni se le acerca. «La condición del hombre es el fracaso» o «ser hombre es no lograr», nos dice en ‘Textos’, donde el autor distingue entre los hombres que rechazan su propia condición, rebelándose así contra la naturaleza humana, y los que la aceptan. Los primeros creen que la situación del hombre es como es per accidens, «creyendo que rechazar la condición humana es sólo rechazar una adventicia situación en que el hombre se halla», lo que implica que se puede cambiar esa condición si se acaba con la «intromisión de esas causas accidentales (…)». Así, «arrebatados por el noble empeño de restituir al hombre su dignidad perdida, la tosca realidad cotidiana los ofende y el insolente desdén de la existencia los humilla. Ávidos de promesas y de augurios, su vehemencia infringe las quietas leyes de la vida. […] El delirio de una perfección absoluta y terrestre los empuja a irascibles rebeldías. […] consideran la corrupción del mundo intolerable y fortuita. Afanosos, así, de transformarlo para devolverle su hipotético esplendor primero, sólo consiguen derrumbar el frágil edificio que la paciencia sometida de otros hombres labró algún día en la estéril substancia de la condición humana».
Por contra, los que aceptan la condición humana lo hacen virilmente, con sus defectos, con sus dificultades, con sus exigencias. «Estos hombres comprenden que la enfermedad de la condición humana es la condición humana misma (…)». Somos como somos. No hay más.
Más o menos virtuosa o defectuosa la condición humana, hay un atributo que nos es propio: la libertad. Gómez Dávila dedica buena parte de su obra a su consideración. Su visión teórica de la libertad es la liberal, es decir, la libertad negativa, un mero voluntarismo: «Decir que la libertad consiste en cosa distinta de hacer lo que queremos es mentira. Que convenga, por otra parte, limitar la libertad es cosa evidente. Pero el engaño comienza cuando pretenden identificarla con las limitaciones que le imponen». Limitar la libertad: he ahí una idea clave en el colombiano, pese a todo. Aunque no relaciona libertad y verdad, rechaza de plano la libertad como fin, y entiende que el hombre no debe ser totalmente libre: «(…) la libertad absoluta, la libertad paralizada en valor único, rebelde a la opción ineluctable, sorda a su vocación secreta, es libertad carente de propósito, de finalidad, y de meta. La libertad que se determina a sí misma no se determina a nada». Don Nicolás define al hombre libre como «súbdito de sus faunas interiores», «siervo del sustento», «esclavo del lucro» y «víctima del más evidente motivo de su orgullo». «La libertad merece únicamente el respeto que merezca la actividad en que se vierte», sentencia Gómez Dávila.

2. EL MUNDO
Un reaccionario convencido como Nicolás Gómez Dávila no podía, lógicamente, tener una buena opinión del mundo que le tocó vivir. Recordemos que murió en 1994, y ya sentenció que «donde oigamos, hoy, las palabras: orden, autoridad, tradición, alguien está mintiendo». Imaginen lo que diría hoy en día, donde el proceso revolucionario está mucho más avanzado. Fue un gran crítico de lo que llamaríamos hoy el mundo moderno, en especial el posterior a la Revolución Francesa. Los reaccionarios, de hecho, eran en origen los que se oponían a ésta.
Don Nicolás contrapone la sociedad medieval y el feudalismo al mundo moderno. «La diferencia entre Medioevo y mundo moderno es clara: en el Medioevo la estructura es sana, y apenas ciertas coyunturas fueron defectuosas; en el mundo moderno, ciertas coyunturas han sido sanas, pero la estructura es defectuosa», dice, al tiempo que muestra su fascinación por la Edad Media como «paradigma de lo antimoderno». Probablemente fuese más acertado adjetivarla como premoderna, pero la idea se entiende. En el fondo nos dice que la Modernidad es antimedieval, ergo anticristiana, en última instancia. Defiende Gómez Dávila que el Medioevo aceptó la imperfección propia del hombre asumiendo que somos pecadores. En cambio, en la Modernidad, «todos se creen inocentes». Comparando el feudalismo con cualquier otro sistema político, sostiene que el primero «se fundó sobre sentimientos nobles: lealtad, protección, servicio», mientras que «los demás sistemas políticos se fundan sobre sentimientos viles: egoísmo, codicia, envidia, cobardía». Además, establece un paralelismo que, en comparación con lo que vemos hoy en día, debe hacernos meditar: «La relación entre el cristianismo y Cristo es el prototipo de la relación feudal. Señor que da la vida por sus fieles. Vasallos fieles al señor hasta el martirio. El cristianismo es un vasallaje místico». No hace falta ser un agudo observador para ver que la relación, hoy en día, entre los que mandan y los que somos mandados dista mucho, pero mucho, de esa relación entre señor y vasallo. Finalmente, Gómez Dávila acusa al liberalismo de «liquidar las libertades medievales».
Y llegamos en este punto a una de las partes del pensamiento gomezdaviliano que más le gusta a un servidor: su crítica a la Modernidad. Insistimos una vez más en que don Nicolás vivió en el siglo XX, cuando el nivel de degradación social, siendo avanzado, no era el de nuestros días, y aun así escribió acertadamente que «quien no vuelva la espalda al mundo actual se deshonra», de tan putrefacto que es. Y no, no es cuestión de pensar que antes de la Modernidad no había vicio, ni pecadores, claro que no —ya lo hemos dicho—. La diferencia es que antes se entendía la naturaleza caída del hombre y se perdonaba al pecador. La Modernidad, en cambio, «es la hija predilecta de los pecados capitales». El mundo moderno está envilecido, defiende nuestro autor, y encima «nos exige que aprobemos lo que ni siquiera debería atreverse a pedir que toleráramos». Gómez Dávila, totalmente contrario al igualitarismo, entiende en cambio que en el mundo moderno sí se ha llegado a cierto punto de igualdad, al de la corrupción por igual de ricos y pobres. El mundo moderno es feo, por si no había bastante, y nos ha dejado un siglo XX que no ha inventado sino «la cloaca moral a cielo abierto». Su mentalidad es «hija del orgullo humano», convencido el hombre de que «puede curarse a sí mismo». El mundo moderno huele «a azufre» y no puede ser castigado porque «es el castigo». En definitiva, «el mundo moderno no tiene más solución que el Juicio Final. Que cierren esto». Qué grande, don Nicolás, cuánta razón. Menos mal que nos da motivos para la esperanza: «El mundo moderno no es una calamidad definitiva. Existen depósitos clandestinos de armas». ¿Sería usted tan amable, señor Gómez, de decirle desde allá arriba a este admirador suyo dónde hay algunos, por favor? Esto es insufrible, créame.
Esta crítica de la Modernidad pasa, indefectiblemente, por el mito del progreso, por la técnica y por la disección de la democracia que hace Gómez Dávila. Sostiene que «las opiniones liberales, democráticas, progresistas, galopan por la historia dejando una estela de civilizaciones incendiadas». Califica sin miramientos a los progresistas de tontos e imbéciles, y al progresismo mismo de «imbecilidad». «El único progreso posible es el progreso interno de cada individuo. Proceso que termina con el fin de cada vida», defiende, y acusa a los liberales, más que acertadamente, de no distinguir «entre las consecuencias que atribuye a sus propósitos y las consecuencias que sus propósitos efectivamente encierran». Ya saben, aquello de poner tronos a las premisas y cadalsos a las consecuencias, de tan rabiosa actualidad. Los progresistas, además, como tontos e imbéciles que son, no alcanzan a comprender que haya quien rehúse «sacrificar lo cierto a lo nuevo». Así, es normal que sentencie que «el progreso es el azote que nos escogió Dios».
Respecto a la técnica, no hace falta extenderse mucho. Basta con estos tres cañonazos: «Dios inventó las herramientas, el diablo las máquinas», «en lugar de humanizar la técnica el moderno prefiere tecnificar al hombre» y «los tres enemigos del hombre son: el demonio, el Estado y la técnica». Queda meridianamente claro.
Pero donde don Nicolás se aplica a fondo de verdad es en el análisis de la democracia, considerándola, muy acertadamente, algo más que una mera forma de gobierno. Pero empecemos por ahí, de todos modos. Gómez Dávila considera poco más o menos que la democracia es un circo donde rigen la mentira y la manipulación, y donde se trata de mantener las apariencias: «El sufragio universal no pretende que los intereses de la mayoría triunfen, sino que la mayoría lo crea», sostiene, y es verdad. Los partidos, pues, tienen una funciona clara, que es «enrolar a los ciudadanos para que la clase política los maneje a su antojo». Para conseguir sus fines harán lo que sea necesario, mentir, manipular, tergiversar, cambiar de opinión y hacer exactamente lo contrario de lo dicho… lo que sea. Con razón defiende el colombiano que «la democracia no es tanto el imperio de las palabras como el de las mentiras». Mentir les sale gratis, no tiene consecuencias, y tampoco tienen escrúpulos, así que, qué más da —y esto lo digo yo, no Gómez Dávila—.
Fuera ya de la democracia entendida como forma de gobierno, cuando profundiza, es cuando vemos con qué claridad ha captado Gómez Dávila la esencia de la democracia, defendiendo que es «menos un hecho político que una perversión metafísica». Es más, la democracia es una «teología del hombre-dios», más concretamente «la política de la teología gnóstica». En consecuencia, será dogmática. El colombiano nos hablará en ocasiones simplemente de «democracia» y en otras de «principio democrático1». Al ser una teología política lleva implícita una concepción del hombre, que vamos a tratar aquí y no hemos tratado en el primer apartado por su especificidad, pese a la redundancia. El homo democrático quiere, al fin, ser «señor de su destino». «La democracia espera la redención del hombre, y reivindica para el hombre la función redentora», mantiene. Don Nicolás profundiza: «La democracia es una religión antropoteísta. Su principio es una opción de carácter religioso, un acto por el cual el hombre asume al hombre como Dios. Su doctrina es una teología del hombre-dios; su práctica es la realización del principio en comportamientos, en instituciones, y en obras. La divinidad que la democracia atribuye al hombre no es figura de retórica, imagen poética, hipérbole inocente, en fin, si no definición teológica estricta. La democracia nos proclama con elocuencia, y usando de un léxico vago, la eminente dignidad del hombre, la nobleza de su destino o de su origen, su predominio intelectual sobre el universo de la materia y del instinto. La antropología democrática trata de un ser a quien convienen los atributos clásicos de Dios». Es, por tanto, una concepción antropológico-política necesariamente anticristiana, una religión de sustitución. Gómez Dávila califica a este hombre del principio democrático de «dios caído, o un dios naciente»; es decir, no es un dios pleno ni aún redimido. Por eso tendrá que buscar el progreso. Y lo propio del hombre-dios democrático debe ser, necesariamente, la libertad, su plena soberanía; esa es su esencia: «Si la voluntad es su esencia, el hombre es libertad pura, porque la libertad es determinación autónoma. Voluntad esencial, el hombre es esencial libertad. El hombre democrático no es libertad condicionada, libertad que una naturaleza humana supedita, sino libertad total». He ahí su soberanía. Y así, por principio, si cada hombre es totalmente libre y soberano, todos los hombres son necesariamente iguales en esencia: «Siendo soberana, la voluntad es idéntica en todos. Accidentes que no alteran la esencia nos distinguen. La diferencia entre los hombres no afecta la naturaleza de la voluntad de ninguno, y una desigualdad real violaría la identidad de esencia que los funda. Todos los hombres son iguales, a pesar de su variedad aparente. Para la antropología democrática, los hombres son voluntades libres, soberanas, e iguales».
El autor colombiano supo descifrar también la necesaria relación entre el principio democrático y la técnica, necesaria para el desarrollo del primero. Puntualizando que la técnica no es, lógicamente, producto de la democracia, sí lo es el culto que se le rinde, donde el hombre se vanagloria. De este modo, «el demócrata espera que la técnica lo redima del pecado, del infortunio, del aburrimiento y de la muerte. La técnica es el verbo del hombre-dios».
Así es el homo democrático, así es el hombre de la Modernidad que vislumbra Nicolás Gómez Dávila. El mundo en que vivimos, pues, será por fuerza una consecuencia de esta visión antropológico-política.

3. DIOS
Como buen antimoderno, Nicolás Gómez Dávila está lejos del descreimiento actual y afirma con rotundidad que Dios existe, llegando a afirmar que es la única cosa sobre la que nunca ha dudado. Y no cree en un dios cualquiera, ni cree que todas las religiones tengan en realidad el mismo dios; Gómez Dávila tiene claro, a diferencia de los ecumenistas, que «ser cristiano no consiste sólo en tener fe en Dios, sino en tener fe en el Dios en que se debe tener fe». Es decir, hay un Dios verdadero, un Dios creador y misericordioso a quien el hombre debe humildemente pedir perdón y buscar incesantemente: «Todo fin diferente de Dios nos deshonra».
Su manera de entender la religión o a la Iglesia no sea quizá del todo ortodoxa, aunque sí lo es su forma de ver propiamente a Dios. Llega a sugerir que, quizá, sea «un pagano que cree en Cristo», pero no es pagano. Considera, eso sí, que el paganismo prefiguró el cristianismo, y que éste completó al primero «agregando al temor a lo divino la confianza en Dios». Don Nicolás fue cristiano y católico, y el catolicismo, además de ser considerado por él como «la civilización del cristianismo», fue «su patria».
La confianza en Dios y en su misericordia es una constante en sus escolios: «Escucho toda prédica con involuntaria ironía. Tanto mi religión como mi filosofía se reducen a confiar en Dios». Y de ahí la importancia de la oración, «único acto en cuya eficacia confío».
Ser cristiano no es fácil, además. Don Nicolás entiende a la perfección nuestra desnudez ante nuestro Señor y el papel del cristianismo en el mundo. El cristianismo de Gómez Dávila no es ese medio hippy de la Iglesia actual, sino que implica un combate contra el mundo, aun a sabiendas de que seremos derrotados. Militia est vita hominis super terram, ya saben. Nos invita, eso sí, vivir «la milicia del cristianismo con buen humor de guerrillero, no con hosquedad de guarnición sitiada».
Ser cristiano «es asumir la carga de decir la verdad, hiera a quien hiera», nos dice, porque lo importante realmente en el cristianismo es «su verdad, no los servicios que le puede prestar al mundo profano», y nos recuerda que toda verdad «nace entre un buey y un asno».
Nuestro autor huye, como vemos, de esa visión más o menos ideológica del cristianismo como receta para solucionar los males del mundo, culpando a los teólogos modernos de ese enfoque. Su función, dice con razón, no es «resolver problemas» sino una obligación de «vivirlos en más alto nivel». Es una fe cruda, ruda, incluso, llamada a remover conciencias: «El cristianismo es una insolencia que no debemos disfrazar de amabilidad».
Gómez Dávila se muestra muy crítico con el clero moderno, al que acusa de haberse vuelto literalmente «anticlerical», incluso de haber alterado el mensaje: «El clero moderno resolvió rectificar el orden de los mandamientos evangélicos; así, omitiendo a Dios, ordena amar al prójimo sobre todas las cosas», o «mientras el clero no haya terminado de apostatar va a ser difícil convertirse». Cree don Nicolás que la Iglesia moderna ha puesto demasiado la mirada en el hombre y en su situación en el mundo, despreocupándose de lo primordial, que es salvar almas. De esta manera, «muchos aman al hombre sólo para olvidar a Dios con la conciencia tranquila», y centran su atención especialmente en el amor a los pobres: «El diablo elige, en cada siglo, un demonio distinto para tentar a la Iglesia. El actual es singularmente sutil. La angustia de la Iglesia ante la miseria de las muchedumbres oscurece su conciencia de Dios. La Iglesia cae en la más astuciosa de las tentaciones: la tentación de la caridad». Condena, así, el exceso de caridad, es decir, el antropocentrismo del clero moderno, avisando de que puede ser «la forma más sutil de apostasía».
Esta Iglesia moderna, mundanizada, se ha vendido al mundo acomplejada por el rechazo que causa su mensaje cuando menos entre las masas occidentales, hasta el punto de abrazar la democracia no para perdonarla, sino para que «la democracia la perdone».
Acusa también al clero progresista de haber pervertido el mensaje de Cristo. Denuncia que «el progresismo cristiano es una borrachera de traición» y califica al clero moderno, frente a la Iglesia triunfante y la Iglesia militante, de «Iglesia claudicante». Y no se va a escapar tampoco el cristiano moderno, que «no pide que Dios le perdone, sino que admita que el pecado no existe». No es así siempre, realmente, pero sí lo es en muchos casos.
Don Nicolás aborda también el fenómeno revolucionario, al que asocia irresolublemente a la Gnosis, «teología satánica de la experiencia mística». Para él, cristianismo y gnosticismo tienen un mismo punto de partida pero siguen trayectorias divergentes, resultando de aquí que el hombre es «creatura» para el cristianismo y «divinidad» para el Gnosticismo. No hay más. Esta divinización gnóstica del hombre implica necesariamente el acto revolucionario, «porque el rechazo total es la proclamación perfecta de su divina autonomía». Este fenómeno revolucionario propio de la Gnosis aparece y desaparece, como el Guadiana, y Gómez Dávila sitúa en la Revolución francesa su punto álgido. No se equivoca cuando, en la senda de Donoso Cortés, defiende que «toda política implique una idea del hombre, como decía Valéry (…); pero lo que es fundamental es que toda política implica una idea de Dios».
Por último, Gómez Dávila nos ofrece una visión del demonio bastante moderna. Materialista y supuestamente tolerante, como cualquier modernillo de hoy en día, se basta para «organizar un paraíso terrenal» y es el más respetuoso de todos con las creencias ajenas. Salvo a la Verdad, cabría añadir.
Pero no desesperemos. Cristo vencerá: «La única preocupación está en rezar a tiempo».
4. LA REACCIÓN
Uno de los escritos más famosos de Nicolás Gómez Dávila es, sin duda, ‘El reaccionario auténtico’, donde el pensador colombiano desarrolla su Teoría de la Reacción, por llamarla de alguna manera, aunque también en sus escolios trata sobre esta cuestión.
Pero, ¿qué es ser reaccionario para don Nicolás?
La reacción no consiste en un conjunto de ideas, no es una ideología que pretenda solucionar los males del mundo que asolan al hombre. No. Aunque, a veces, el reaccionario sí llega a las «ideas políticas reaccionarias». Ser reaccionario, para Gómez Dávila, supone más adoptar una determinada actitud ante el mundo y la mentalidad moderna que otra cosa. Pero implica también, ciertamente, un pensamiento, pero sobretodo una manera de pensar, un marco, una estructura.
Los reaccionarios originales fueron los que se opusieron a la Revolución francesa. Algunos podrían interpretar, quizá, que reaccionario equivale, en Gómez Dávila, a conservador. Pero no: «El reaccionario, hoy, es el antípoda del conservador. Es decir: del defensor de la democracia burguesa de ayer contra la democracia pequeñoburguesa de mañana. Pero el reaccionario nada espera de una revolución. Cuando el tedio y el asco engendren tiempos propicios, la reacción no será trivialmente revolucionaria sino radicalmente metanoiática». Metanoia, pues, es decir, transformación profunda y en sentido positivo. Gómez Dávila aceptará solamente que el reaccionario pueda ser conservador cuando haya algo digno de conservar. Por tanto, el reaccionario no es tampoco un derechista: «La izquierda llama derechista a gente situada meramente a su derecha. El reaccionario no está a la derecha de la izquierda, sino enfrente». De hecho, sostiene el colombiano, ambos, izquierda y derecha, mantienen contra el reaccionario «un pacto secreto de agresión perpetua». Es normal, pues ambos se complementan.
Ser reaccionario de verdad supone asumir la naturaleza imperfecta del hombre y conlleva la consecuencia lógica de rechazar el pensamiento utópico o la búsqueda de la sociedad perfecta terrenal. Ser reaccionario es querer que las cosas estén en su sitio, rechazar las modas y comprender que ganar siguiendo el camino del mal no es ganar. Al bien no se llega por el mal. Es preciso azotar a Mefistófeles hasta que se aleje.
Y, a pesar de todo, el reaccionario gomezdaviliano no es un oponente activo contra la decadencia de la Modernidad, sino un espectador hastiado del mundo moderno que adopta una actitud de denuncia pasiva: «El reaccionario es simple patólogo. Define la enfermedad y la salud. Pero Dios es el único terapeuta». Se va a sentar tranquilamente, pues, a ver cómo se derrumba todo copa en mano esbozando una sonrisa sarcástica: Os lo dije, parece estar pensando. Ser reaccionario supone, así las cosas, asumir la derrota. El mal ha vencido, o se ha impuesto, al menos por ahora, pero queda todavía quien prefiere mantener la dignidad y la cordura antes que ceder al desorden, a la subversión, a la fealdad. «Naufragar con dignidad», dice. Porque el reaccionario puede estar en el bando perdedor, sí, pero no está en el lado equivocado: «Ser reaccionario es querer extirpar del alma hasta las ramificaciones más remotas de la promesa del ofidio».
Se resigna, como vemos, Gómez Dávila, ante su tiempo: «El reaccionario no se abstiene de actuar porque el riesgo lo espante, sino porque estima que actualmente las fuerzas sociales se vierten raudas hacia una meta que desdeña». Y si bien el colombiano prefirió no dar una batalla que no podía ganar, se vio cuando menos impelido a gritar y a denunciar el mal: «El reaccionario no puede callar».
Finalmente, ser reaccionario supone estar en la trinchera correcta, en la de la Verdad, en la de la Belleza, en la del Bien, en la de Dios: «El catolicismo es el antro de la reacción», defiende Gómez Dávila. Y con razón, porque no hay nada más opuesto a la Modernidad que el catolicismo, se quiera o no.
Así que ya lo ven, «el reaccionario no es el soñador nostálgico de pasados abolidos, sino el cazador de sombras sagradas sobre las colinas eternas».
5. COLOFÓN
Y hasta aquí. La idea de este escrito no es otra que traer a colación a un pensador brillante pero poco conocido. Un hombre de una basta inteligencia que nos legó miles de escolios y un único libro en prosa. Sólo uno, sí, pero genial.
Gómez Dávila nos dejó un pensamiento lúcido y rebelde, como obligadamente debe ser un reaccionario, profundo y clarividente, pesimista, resignado, irreverente en ocasiones, incluso insultante y a veces contradictorio o desacertado, como es lógico. Nadie es perfecto. Pero leerle, créanme, es un verdadero placer. Disfruten de esas perlas que decía mi estimado sacerdote, que salpican constantemente las páginas del colombiano, pero no se resignen, por favor. Podemos ser, pienso, auténticos reaccionarios también presentando batalla al Mal.
Lo Rondinaire
- En ‘Textos’, fundamentalmente. ↩